En el corazón de la labor docente reside una pregunta fundamental: ¿cómo preparamos a nuestros estudiantes para comprender el mundo complejo y lleno de matices que habitan? La respuesta a menudo se encuentra en dos pilares: el qué enseñamos —los contenidos que elegimos como relevantes— y el cómo lo hacemos —las metodologías que empleamos para dar vida a ese conocimiento.
Hoy, en el Quindío, tenemos una oportunidad única de alinear estos dos pilares de una manera profunda y significativa, utilizando nuestro recurso más valioso como el aula de clases más grande de todas: el Paisaje Cultural Cafetero (PCCC), Patrimonio Mundial de la Unesco.
El Territorio como Currículo: El «Qué»
Más allá de una simple imagen de postal, el Paisaje Cultural Cafetero es un texto vivo, un sistema complejo donde convergen la biología, la historia, la economía y la cultura. Educar desde el PCCC significa ir más allá de los estereotipos para explorar sus ricas ambigüedades. Es enseñar que un paisaje productivo enfrenta tensiones ambientales, que una tradición cultural se adapta a nuevos retos económicos y que la historia de un pueblo se narra tanto en su arquitectura como en las voces de sus habitantes.
Al presentar el PCCC en su complejidad real, no solo impartimos datos; cultivamos en los estudiantes una habilidad esencial que, como señala el columnista Javier Mejía, es clave para la vida en sociedad: la capacidad de convivir con la duda y comprender que la realidad rara vez es en blanco y negro. Este es un «qué» educativo de profundo valor: un contenido que enseña a pensar críticamente desde el contexto local.
Aprender Haciendo, Sentir Pensando: El «Cómo»
Si el territorio es el «qué», la experiencia directa debe ser el «cómo». La pedagogía más transformadora es aquella que invita al estudiante no solo a «tener una voz», sino también a cultivar la escucha. Escuchar al territorio es oír el conocimiento del agricultor, entender la lógica de la arquitectura en bahareque y sentir la conexión entre el ecosistema y la comunidad.
Aquí es donde la metodología del «aprender haciendo» cobra todo su sentido. Salir del aula para recorrer e interpretar el patrimonio natural y cultural genera un aprendizaje que ningún libro de texto puede replicar. Se trata de un enfoque que construye comunidad, validando el saber local e integrando la escuela en su tejido social más amplio.
Una Invitación a los Docentes del Quindío
Con esta visión en mente, el proyecto “Paisaje Cultural Cafetero en la escuela” extiende una invitación a los docentes de la región. La iniciativa, apoyada por el Fondo Mixto de la Cultura y las Artes del Quindío, busca precisamente fortalecer estos dos pilares educativos.
Se convoca a 15 docentes de colegios públicos de Armenia, Calarcá y/o Circasia a participar en un proceso de formación y cocreación. El proyecto no es un curso tradicional; es una experiencia vivencial que incluye tres recorridos de campo diseñados para la interpretación del patrimonio y el diseño colaborativo de nuevas prácticas pedagógicas. El objetivo es claro: desarrollar, junto a los docentes, herramientas innovadoras para fomentar la apropiación social del PCCC en el trabajo de aula.
Esta convocatoria es una oportunidad para el desarrollo profesional, para explorar nuevas metodologías y, sobre todo, para reafirmar el papel del docente como un puente vital entre los estudiantes y el alma de su territorio. Es una invitación a educar desde la raíz, a sentir pensando nuestro patrimonio para construir su futuro.
Se buscan docentes para «dotar de sentido» el Paisaje Cultural Cafetero en la escuela
Un proceso de formación práctico y vivencial que incluye:
- Realización de 3 recorridos para la interpretación del patrimonio en lugares representativos del Paisaje Cultural Cafetero en los municipios de Armenia, Circasia y Calarcá.
- Talleres de cocreación para diseñar y «prototipar» ejercicios pedagógicos basados en el «aprender haciendo».
- Herramientas y materiales como acceso a un mapa virtual del PCCC, bitácoras de trabajo y otros insumos necesarios para las prácticas del taller.
¿A quién buscamos?
Buscamos a docentes de colegios públicos de Armenia, Circasia y Calarcá con un interés genuino en aprender sobre los atributos y valores del Paisaje Cultural Cafetero. Se requiere disposición para prototipar metodologías pedagógicas innovadoras y capacidad para divulgar los aprendizajes del taller a distintos tipos de público.
¿Cómo participar?
Los interesados deben completar el formulario de postulación en el siguiente enlace: https://forms.gle/eofCsArqRz2EwDrn9 antes del 10 de septiembre de 2025.
Para más información, pueden escribir a Valeria Barbero al correo: valeriabarbero.arq@gmail.com.
¡Únete a nosotros para construir nuevas narrativas de futuro que promuevan la sostenibilidad integral del Paisaje con la participación activa de las nuevas generaciones!
PD: Recomiendo leer el artículo completo de Javier Mejía Cubillos en el Colombiano https://www.elcolombiano.com/opinion/columnistas/javier-mejia-cubillos-los-dos-grandes-errores-en-nuestra-educacion-DK28775237


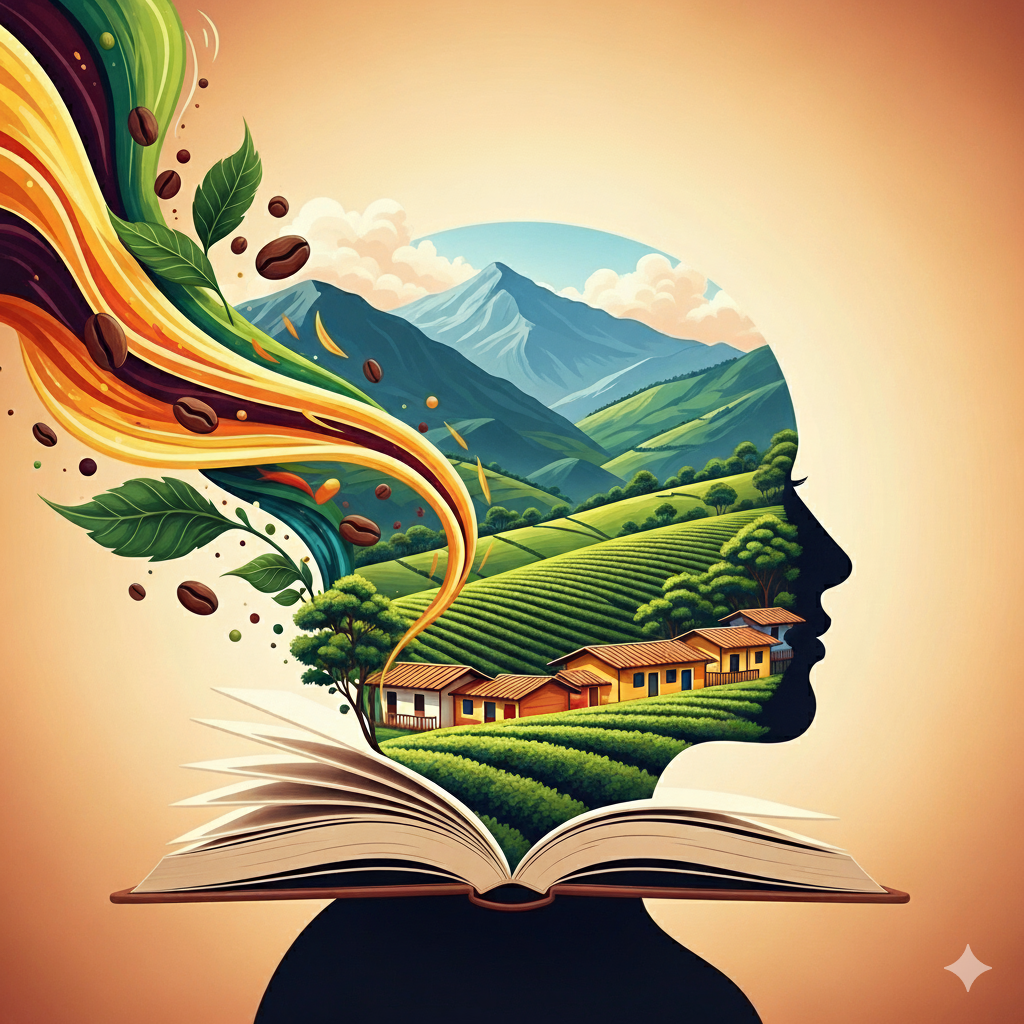
En el aula y fuera de ella se puede gestar procesos de lectura de territorio, visto no como ese lugar externo, sino como lugar de pensamiento, interacción y crecimiento. En este sentido, el aula es la excusa para generar preguntas que pueden hacer a sus ancestros, intercambio de saberes y búsqueda de fotografías para vislumbrar el antes y después de las dinámicas culturales que han generado nuevos territorios.
La idea más potente sobre la relación entre educación y territorio es concebir al Paisaje Cultural Cafetero (PCCC) como currículo vivo, un espacio donde el aprendizaje se construye caminando, observando y dialogando. En este sentido, el peripatetismo aristotélico resulta inspirador: así como Aristóteles enseñaba recorriendo con sus discípulos, también en el Quindío el territorio invita a una pedagogía que se despliega andando entre cafetales, escuchando a los campesinos y descubriendo la arquitectura en bahareque.
Ahora bien, caminar el territorio no basta sin la actitud adecuada. Aristóteles, al inicio de su Metafísica (982b12–21), recuerda que la filosofía surge del asombro: de maravillarse frente a lo inmediato y, poco a poco, llegar a interrogar lo más profundo. Educar desde el PCCC significa, entonces, cultivar esa capacidad de admirarse frente a la riqueza cultural, histórica y natural que nos rodea, y convertirla en un punto de partida para la reflexión crítica y la construcción de ciudadanía.
En síntesis, el territorio como currículo, unido al caminar reflexivo y al asombro filosófico, permite una educación que conecta territorio, identidad, sentido de pertenencia y transformación social.
La idea de recobrar la tradición oral como estrategia para desarrollar las competencias relacionadas con la apropiación de nuestras raíces ancestrales no solo las de nuestros colonizadores arrieros que trajeron el cultivo de café como alternativa de subsistencia y que se convirtió en un estilo de vida sino también los valores y cosmovisión de nuestros indígenas quienes sabiamente descubrieron y conservaron por generaciones la protección y sentido de pertenencia por nuestro territorio. Es a través del contacto cara a cara y mediante la escucha de los saberes ancestrales se puede generar un conocimiento significativo del valor de nuestra identidad. Precisamente así como la semilla de nuestros productos agrícolas, así como la semilla de café va abonando vida encarnada en aromas, sonidos, imágenes, sensaciones es como debemos trasmitir nuestra herencia cafetera de manera vivencial, integrando la teoría y la practica en un círculo de la palabra donde se da valor a toda nuestra cosmovisión y apropiándonos de todos los elementos de nuestro territorio con su historia y personajes con sus defectos y virtudes, dificultades y aciertos y entonces construir identidad del PCC.
Finalmente descubrir que tenemos un alto potencial para generar propuestas que fortalezcan nuestra identidad cultural más allá de un Walt Disney ajeno y apropiarnos de los mitos de nuestros padres colonizadores así como de la tradición ancestral de nuestros abuelos indígenas donde el Mohan, la patasola, la madre monte de los colonos junto con las leyendas indígenas de Carlaca, Ibanasca y nuestro superhéroe de cabecera Yurupary nos enseñen a valorar nuestra flora y fauna así como entender nuestra cosmovisión. Un contexto donde estos personajes representen nuestros defectos y virtudes, los aciertos y errores que se cometen sin intención muchas veces pues no somos perfectos, pero si somos reflexivos, preventivos y correctivos de las acciones que realizamos en nuestro territorio.